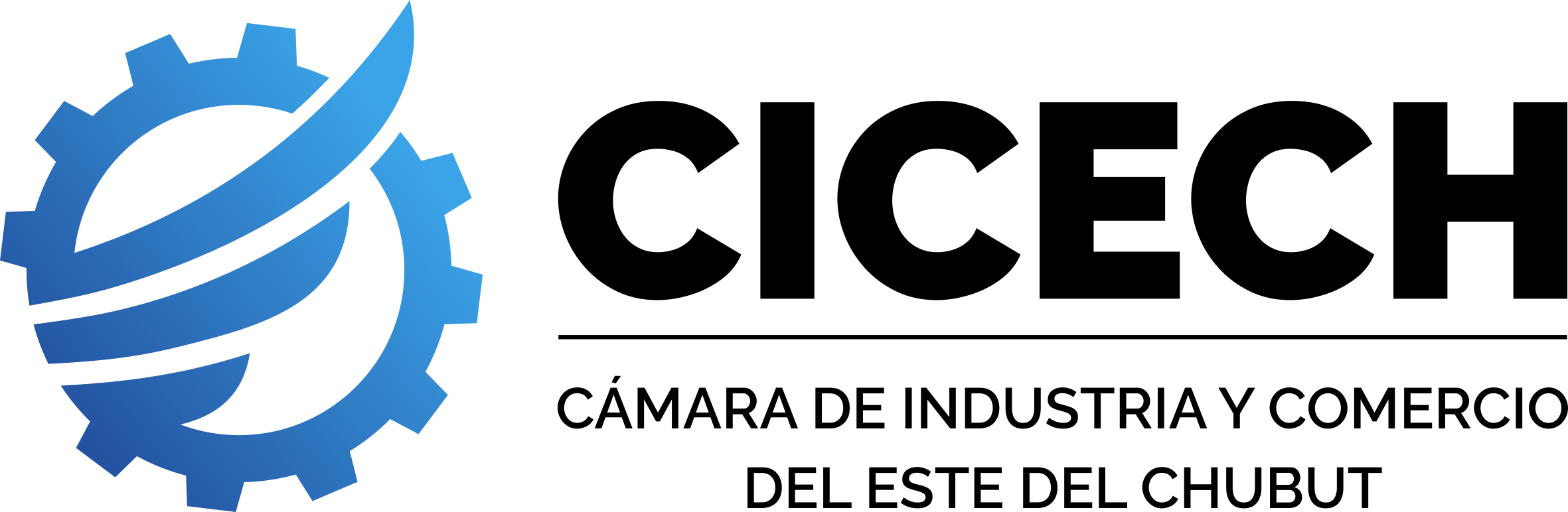Contexto general
Dada la repercusión de esta iniciativa, preparamos este informe para el sector empresarial.
La provincia de Chubut posee algunas de las reservas de uranio más importantes de la Argentina, con ocho proyectos identificados en su territorio (de un total de 17 a nivel país)[1]. Este recurso ha recobrado protagonismo en la agenda energética nacional e internacional debido a factores recientes: la explosión de la inteligencia artificial (que incrementa la demanda eléctrica de centros de datos), el resurgimiento de la energía nuclear como alternativa libre de carbono, y cambios geopolíticos que llevan a buscar suministro de uranio fuera de Rusia y Kazajistán[2][3]. En diciembre de 2024, el gobierno nacional presentó un Plan Nuclear Argentino que prevé desarrollar las reservas de uranio para cubrir la demanda doméstica y posicionar al país como exportador nuclear[4]. En este contexto, Chubut emerge como pieza clave[5], subrayando la urgencia de aprovechar este recurso estratégico.
Paralelamente, Chubut enfrenta desafíos económicos que la llevan a buscar nuevas actividades productivas. La coyuntura macroeconómica nacional e internacional ha afectado a sectores tradicionales de la provincia –como el petróleo, la pesca, el turismo y los servicios– reduciendo sus perspectivas de crecimiento[6]. La provincia incluso evalúa contraer deuda para cubrir déficits y ha visto caer sus ingresos por regalías hidrocarburíferas[7]. Ante esta situación, el gobierno provincial ha puesto la mirada en el uranio como alternativa para diversificar la economía y generar desarrollo, especialmente en la Meseta Central (región interior con pocas alternativas productivas)[8][9]. Muestra de esta decisión es el pedido formal de Chubut a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para recuperar el control de los yacimientos de uranio Cerro Solo y otros, hasta ahora administrados por el Estado nacional[10][11]. En síntesis, convergen un alto potencial geológico, una necesidad urgente de reactivar la economía provincial y un impulso político nacional y local para avanzar con la explotación de uranio en los próximos años.
Potencial económico del uranio en Chubut
Diversos especialistas coinciden en que la producción de uranio podría traer importantes beneficios económicos a Chubut. En primer lugar, la provincia cuenta con yacimientos de gran magnitud: por ejemplo, el depósito Cerro Solo –considerado el más relevante del país– posee recursos asegurados del orden de 4.420 toneladas de uranio y un potencial de producción estimado en 200 toneladas anuales[12]. Sumados los demás proyectos (Laguna Salada, Laguna Colorada, Meseta Central, Arroyo Perdido, Sierra Cuadrada, etc.), las reservas uraníferas chubutenses podrían abastecer las necesidades internas de Argentina por décadas y generar excedentes exportables[13][14]. De hecho, se calcula que Argentina tiene ~33.780 tU de recursos de uranio identificados recuperables a costos razonables, suficiente para unos 150 años de consumo nacional al ritmo actual[15]. Desarrollar estos recursos permitiría al país sustituir importaciones (actualmente ~220 tU al año se importan para las centrales nucleares Atucha I, II y Embalse[16]) ahorrando divisas, a la vez que abriría la puerta a exportar uranio y combustibles nucleares en un mercado global en expansión[17][18].
Desde el punto de vista provincial, la minería de uranio representa un nuevo motor económico. Se generarían regalías mineras para Chubut y otros ingresos fiscales, fortaleciendo las arcas públicas en un momento de crisis financiera[7]. A nivel social y laboral, los proyectos uraníferos crearían empleo directo de calidad y un efecto multiplicador en la economía regional. Por ejemplo, la construcción y operación de una planta de procesamiento podría emplear al menos a 400 operarios directos, beneficiando directamente a unas 300 familias e indirectamente a otro número similar a través de contratistas y proveedores locales[19]. Estudios preliminares señalan que por cada empleo directo minero se crean varios empleos indirectos en servicios asociados (transporte, construcción, comercio, logística), dinamizando distintas ramas de actividad. Además, muchas de estas oportunidades laborales se concentrarían en localidades del interior (Gastre, Paso de Indios, etc.), contribuyendo a fijar población y reducir desigualdades regionales al impulsar la Meseta Central, tradicionalmente postergada[9][20]. Carlos Lorenzo, presidente de la Federación Empresaria de Chubut, llegó a afirmar que la provincia “tiene las mismas reservas de uranio que Kazajistán” para ilustrar el enorme potencial económico y rebatir la idea de que la minería está vedada –según él, la Ley 5.001 limita ciertas metodologías, no la actividad en sí[21][22]–.
En cuanto a inversiones, ya se observa interés de compañías nacionales e internacionales en los proyectos chubutenses. Empresas canadienses y europeas, como Blue Sky Uranium Corp. y UrAmerica Ltd., encabezan exploraciones avanzadas en la provincia[23]. Recientemente, la junior canadiense Jaguar Uranium adquirió el proyecto Laguna Salada, y se espera que más capitales privados se sumen a partir de 2025 acompañando el impulso oficial. Este flujo de inversiones traerá consigo transferencia tecnológica, contratación de pymes locales y encadenamientos productivos.
La explotación de uranio asoma como un nuevo pilar productivo para Chubut. Si se la gestiona responsablemente, podría paliar la dependencia de sectores en declive (como los hidrocarburos) y generar un círculo virtuoso de desarrollo: más inversión, más empleo, más consumo interno y mayor recaudación, contribuyendo a reactivar la economía provincial en su conjunto[8].
Consideraciones ambientales y marco regulatorio
La sostenibilidad ambiental de la minería de uranio es un aspecto sensible, pero los avances tecnológicos y normativos permiten minimizar los impactos. En Chubut está vigente la Ley XVII N°68 (ex 5.001), que desde 2003 prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en todo el territorio provincial[25]. Dicha ley, surgida por preocupaciones socioambientales, impidió desarrollos mineros convencionales en las últimas dos décadas. Sin embargo, los proyectos de uranio propuestos no entrarían en conflicto con esta normativa, ya que emplearían métodos extractivos distintos a la megaminería tradicional[26][22]. En efecto, expertos locales señalan que la ley prohíbe una metodología (tajo abierto con cianuración), no la actividad minera en sí, por lo que es posible extraer uranio sin contradecir la legislación vigente[22].
Las técnicas modernas de extracción de uranio privilegian métodos no invasivos similares a la perforación petrolera, reduciendo la huella ecológica. A diferencia de la minería tradicional, este enfoque no requiere excavar minas a cielo abierto ni usar químicos prohibidos como el cianuro[26], lo que disminuye drásticamente el impacto en la superficie y en el entorno.
El método de lixiviación in-situ (ISR), empleado desde hace más de 40 años en productores de uranio como Kazajistán, EE. UU. o Australia, se considera ambientalmente seguro bajo buenas prácticas operativas[27]. Consiste en perforar pozos sobre el yacimiento y bombear una solución lixiviante a través de ellos para disolver los minerales de uranio en el subsuelo[28]. Generalmente se utiliza una solución ligeramente ácida (por ejemplo, ácido sulfúrico diluido) que oxida el uranio presente en las rocas, permitiendo que se movilice con el agua subterránea[29]. Luego, mediante pozos de extracción, se recupera esa agua cargada de uranio y se la lleva a superficie para su procesamiento. Una ventaja crucial es que el acuífero empleado es confinado, es decir, una capa de agua subterránea aislada por estratos impermeables[30]. Por ello, no se afecta el agua destinada a consumo humano o agropecuario, ya que se trabaja con aguas profundas salobres o de baja calidad, contenidas fuera del alcance de pozos de uso común[30][31].
Una vez en planta, el líquido extraído se trata para precipitar el uranio (obteniendo concentrado de “yellowcake”), y el agua restante se recicla y reinyecta al subsuelo, estableciendo un circuito cerrado[32]. Al no haber galerías ni tajos abiertos, la perturbación del terreno es muy acotada: no se generan desmontes extensivos ni escombreras de roca estéril. Según el geólogo Juan Silva (UN Patagonia), este sistema “no va a causar ningún daño, ya que se trata de una explotación subterránea… el agua se recicla constantemente y el riesgo se mantiene en niveles muy controlados”[33]. En otras palabras, la emisión de polvo, el impacto paisajístico y el riesgo de contaminación superficial son mínimos comparados con la minería convencional a cielo abierto. Además, la actividad estaría sujeta a estrictos controles de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y organismos ambientales, que verificarán la correcta gestión de las soluciones lixiviantes y de los residuos radiactivos.
Un punto de atención a largo plazo es la gestión responsable del cierre de mina y eventuales residuos. En minería ISR, al concluir la explotación se deben restaurar las condiciones del acuífero, monitoreando que los niveles de elementos disueltos vuelvan a parámetros seguros. Asimismo, el uranio extraído será utilizado como combustible nuclear, cuyo residuo (combustible gastado) se manejará bajo protocolos estrictos en las centrales nucleares, manteniéndose aislado en piletas de enfriamiento y contenedores en seco hasta su disposición final segura[34]. Si bien este aspecto trasciende a la provincia (se gestiona a nivel nacional), demuestra que toda la cadena nuclear requiere altos estándares de seguridad, estándares que Argentina ya aplica en sus plantas atómicas.
Finalmente, es importante mencionar el desafío de la licencia social. Chubut tiene una fuerte tradición de asambleas ambientales y rechazo popular a la “megaminería” desde el recordado plebiscito de Esquel en 2003. Autoridades nacionales reconocen esta “herencia compleja”, pero consideran que el contexto ha cambiado (necesidad de energía limpia, avances técnicos) y se han comprometido a trabajar junto al gobierno provincial para recuperar la confianza ciudadana en un desarrollo minero seguro y sostenible[35]. De hecho, el Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, afirmó: “Queremos que la minería se desarrolle en Chubut… la provincia cuenta con nuestro apoyo para avanzar en la construcción de una licencia social legítima”[36][35]. El gobierno provincial, por su parte, impulsa campañas de información y la creación de una Empresa Provincial de Energía que podría participar en proyectos estratégicos, todo con el objetivo de garantizar que el desarrollo del uranio se haga con total transparencia, beneficios locales y respeto ambiental. No obstante, grupos ambientalistas se mantienen en alerta; referentes del movimiento No a la Mina advierten que las autoridades están trazando un “caminito” legal para habilitar la minería de uranio y temen que, aunque se cumpla la letra de la ley (sin cianuro ni tajo abierto), el uso de ácido sulfúrico en la lixiviación pueda traer otras problemáticas[37]. Estas voces críticas exigen participar del debate y aseguran que la sociedad chubutense mayoritariamente “dice que no quiere esto desde hace 20 años”[38]. Abordar esas preocupaciones con diálogo, información científica y planes de manejo ambiental rigurosos será crucial para lograr la armonía entre desarrollo económico y preservación del medio ambiente.
Perspectivas a diez años
Mirando hacia la próxima década, la extracción de uranio podría transformar estructuralmente la economía chubutense si se materializan las inversiones y se supera la etapa inicial. El horizonte 2025-2035 presenta un escenario donde Chubut pase de la exploración a la producción comercial de uranio, integrándose en la cadena de valor nuclear nacional e internacional. El gobierno nacional y provincial vislumbran la creación de un polo industrial nuclear en la provincia: YPF (a través de su nueva división YPF Nuclear) anunció que participará en el armado de una cadena de valor alrededor del uranio, con el ambicioso objetivo de iniciar exportaciones de insumos nucleares estratégicos hacia 2030, aprovechables en tecnologías de punta como la inteligencia artificial[39][40]. Este anuncio posiciona a Chubut como pieza clave de la transición energética, alineada con la visión de convertir al uranio en un vector de desarrollo en los próximos 50 años[40].
Funcionarios de alto nivel comparan el potencial de Chubut con el boom de Vaca Muerta en Neuquén: “Nos imaginamos una Neuquén II en Chubut”, señaló el Jefe de Gabinete nacional, indicando que la provincia tiene todas las condiciones para protagonizar una nueva ola de crecimiento basada en sus recursos naturales[41]. Para ello, destacan la necesidad de garantizar reglas claras, previsibilidad jurídica y un diálogo permanente entre Estado, empresas y comunidades, replicando el modelo de consenso que permitió desarrollar Vaca Muerta[42]. Si Chubut logra ese acuerdo social y las empresas obtienen resultados positivos en los estudios de factibilidad, varios proyectos de uranio podrían avanzar a etapas de construcción y operación en los próximos 5 a 10 años[43]. Por ejemplo, Cerro Solo podría entrar en producción hacia mediados de la década, abasteciendo inicialmente al mercado interno, y Laguna Salada podría seguirle con miras a la exportación. La provincia pasaría así de ser importadora neta de insumos nucleares a exportadora de uranio, generando divisas y ocupando un lugar en el mapa nuclear global.
Vale resaltar que el Plan Nuclear Argentino prevé también la instalación de nuevos reactores modulares pequeños (SMR) en el país[15][44], lo que elevaría la demanda doméstica de uranio hacia fines de la década. Chubut podría beneficiarse al tener listas sus operaciones para entonces, asegurándose contratos de suministro a las centrales nacionales (garantizando la soberanía energética nuclear) y vendiendo el excedente al exterior. En palabras del geólogo Gerardo Cladera, “podríamos ser exportadores de uranio tranquilamente, una vez asegurado el consumo propio”, logrando así abastecer el mercado interno por años y luego colocar a Chubut como proveedor confiable en el mercado internacional[18].
Por supuesto, estos logros dependerán de superar desafíos. En el plano técnico-económico, hará falta confirmar la viabilidad comercial de los yacimientos (mediante estudios de prefactibilidad y factibilidad), asegurar financiamiento para proyectos de capital intensivo y desarrollar infraestructura de apoyo. En el plano social y ambiental, será imprescindible consolidar la licencia social mediante participación ciudadana, monitoreos independientes y cumplimiento estricto de las normas de seguridad. Tanto Nación como Provincia parecen comprometidas en ese camino: “El país necesita desarrollarse con sus recursos, y Chubut puede ser una de las locomotoras de ese crecimiento”, afirmó el ministro Guillermo Francos[42], enfatizando que Argentina busca un desarrollo federal donde regiones como Chubut impulsen el progreso nacional.
En conclusión, la próxima década podría ver a Chubut renovando su matriz productiva gracias al uranio. Los indicadores apuntan a una oportunidad única: el mundo demanda lo que Chubut tiene –energía limpia, minerales estratégicos, viento, puertos de aguas profundas y mano de obra capacitada– y la provincia cuenta con el apoyo político para no desaprovechar esta coyuntura histórica[45]. Si el desarrollo de la minería de uranio se conduce con responsabilidad, transparencia y cuidado ambiental, es muy probable que se convierta en el nuevo eje dinamizador de la economía chubutense. El resultado sería una provincia más próspera, con nuevas industrias, empleos de calidad y un papel protagónico en la agenda energética global, demostrando que es posible conciliar la creación de riqueza con la sustentabilidad en el siglo XXI[46].
[1] [2] [4] [5] [6] [7] [11] [21] [22] [25] [27] [37] [38] Chubut, con el foco en el uranio: ¿Cuántos proyectos hay en la Provincia y que pasaría con la 5.001? – ONCE DIARIO
[3] Plan Nuclear Argentino: hay 17 proyectos de uranio en el país, aunque la mayoría en etapas muy tempranas
[8] [10] [12] [13] [19] [24] [26] [28] [29] [30] [32] [33] [34] Uranio en Chubut: cuál es la real dimensión del recurso y su potencial productivo – Energías Patagonicas
[9] [14] [15] [16] [17] [23] [43] [46] Uno por uno, los proyectos de uranio: ¿Se viene otro boom en la Patagonia?
[18] [20] [31] Chubut y la reserva minera que podría hacer volar su economía por los aires – Noticias de Chubut
[35] [36] [39] [40] [41] [42] [45] Fuerte apuesta de Chubut para avanzar en la explotación minera con apoyo del Gobierno – LA NACION
[44] Grave. ¡Vienen por el uranio de Chubut!https://www.laizquierdadiario.com/Vienen-por-el-uranio-de-Chubut
Este informe ha sido elaborado con asistencia de la función deep research de OpenAI.